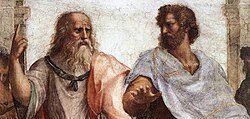La Enseñanza de la Filosofía[1]
Hace once años que enseño Filosofía en la Argentina, en colegios medios y después en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Alguien ha reparado que en mi librito La Reforma de la Enseñanza no se habla de la enseñanza de la Filosofía. Heme aquí dispuesto a reparar esa falta, aunque sea en la forma popular que exige un artículo periodístico.
Distingamos dos clases de Filosofía: filosofía explícita y filosofía latente. Todo aquél que enseña en forma técnica y sistemática lógica, psicología, ética, metafísica, enseña explícitamente Filosofía, enseña la cosa más difícil de enseñar que existe. Todo aquel que enseña a pensar bien, es decir, a pensar con exactitud y profundidad, aunque sea por medio de libros de historia o crítica o teología o literatura, enseña filosofía latente, que es la cosa más necesaria de enseñar que existe. Digo la más necesaria, porque el saber pensar es mucho más necesario que el saber leer. ¿De qué le serviría a la Nación que todos supiesen leer si muy pocos supiesen pensar? De suyo el saber leer no comporta el saber pensar. Dice un gran estadista actual: “El problema de la formación de las «élites» es más importante que el problema del alfabetismo” (Oliveira Salazar).
Esta última enseñanza está más adelantada en la Argentina que la primera; pero no puede llegar a su perfección, si falta la primera.
Para una cabal docencia de Filosofía se necesitan tres cosas: una tradición filosófica en el maestro, una disposición a filosofar en el discípulo y un instrumento para ambos. Esto se necesita en cualquier ciencia, pero más todavía en la Filosofía. Y bien, en la Argentina tenemos quebrada nuestra tradición filosófica, queremos enseñar a gente no dispuesta, y tercero, nuestro instrumental es defectuoso. Las tres cosas en sentido relativo y no absoluto; porque si fuese en sentido absoluto, no sería posible enseñar filosofía y en consecuencia yo no estaría enseñándola.
Gloria legítima de la Universidad de Oxford son los famosos “lawns”, esos prados que parecen de fieltro y que casi siempre ocupan el centro de los patios. “¡Pero sobre este prado se podría jugar una partida de billar! –exclama el turista yanqui. ¿Cómo lográis conservarlos de esa manera? Yo llevo la mitad de mi vida luchando por conseguirlo, allá en mi casa de Oklahoma, y aún no sé cómo resolver el problema”. “No se preocupe –contesta el jardinero–, insista en que les sigan pasando el rodillo todas las mañanas y de aquí a unos trescientos años ya verá cómo se van componiendo”. Eso es lo que pasa también con la Filosofía. En Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra existe una tradición filosófica, el jardinero está pisonando sobre pisonado, y con el método y forma que le legaron no en los libros, sino en amaestraje directo sus predecesores. Entre nosotros existió hasta 1850 más o menos una tradición de enseñanza filosófica que era ni más ni menos que la tradición española, con grandes virtudes y con grandes defectos, como todo lo español, pero de cualquier modo, siempre mejor que nada. Esa tradición se abandonó y se rompió por el deslumbrón de la imitación extranjera. Recordemos aquella carta de Sarmiento a Mitre desde Boston (15-X-1865), todo entusiasmado por haber comido con Waldo Emerson, mediocre filósofo-poeta, inferior a Balmes y diez veces menor que Menéndez Pelayo, donde dice: “Tengo que pasar un informe a mi Gobierno sobre Universidades; y de lo poco que he visto en éstas de Yale y Harvard estoy tentado a reducirlo a esto solo: cerrar las de Buenos Aires y Córdoba, por respeto a la ciencia y llevar un hombre de aquí para que abra otra…” Y más adelante, dice: “Educación, educación, nada más que educación; pero no a chorritos, como quisieran algunos, sino acometiendo la empresa de un solo golpe”. El buen Sarmiento, que tenía una mentalidad tan bien intencionada[2] y tan hambrienta del progreso de la Patria, creía sinceramente que la educación es una cosa que se puede dar de golpe, como una inyección, cuando la misma etimología de la palabra significa lo contrario, es decir, que una educación “de golpe” no es una inyección, sino una lavativa; y no veía que la buena educación de Boston se debía a la paciente y celosa conservación de la tradición secular de las Universidades inglesas.
Esta fractura de la tradición, de la cual habló con hechos y palabras el Rector de la Universidad de Córdoba, Sofanor Novillo Corvalán, es la causa del flujo perpetuo de las modas en la enseñanza de la filosofía. La filosofía argentina tiene un siglo de esterilidad, a causa de esos flujos… blancos. “Le falta base”, como dicen los paisanos. Por aquí han pasado en un siglo cinco o seis filosofías sin dejar huella. Aquí se ha enseñado el Empirismo de Condillac y después el pseudo Espiritualismo romántico de Cousin, y después se descubrió a Comte y a Hegel y después aparecieron Heidegger y Husserl. Todo eso se enseñó, o bien dogmáticamente en forma de Biblia a aprender de memoria, o bien escépticamente, en forma de Historia de la Filosofía, que expone todos los sistemas, sin pronunciarse sobre ninguno. Las dos cosas son falsificaciones de la filosofía. La filosofía es ciencia, y por lo tanto, necesariamente sistemática y probativa. El que no tiene un sistema, ni siquiera puede aprender Historia de la Filosofía, porque no puede penetrar los otros sistemas, a falta de medidas y puntos de referencia. Y el que anda a caza del último sistema, solamente por ser el último, porque el último es nada más que la cresta de una ola, que no existe suspendida en el aire, y tomada separadamente no es más que espuma.
Lo que pierde a los argentinos en este punto es más que nada nuestra famosa “viveza”; tenemos demasiados “vivos” para dedicarnos pacientemente a la adquisición de la vieja sabiduría. Somos alumnos “inteligentones”, “des forts-en-thème”, como dicen en Francia, de esos muchachitos relámpago que son capaces de copiar la plana del maestro mejor que el mismo maestro, pero incapaces de puro listos de hacer planas propias, aunque sean toscas. Un sector de la literatura argentina actual, el sector “brillante” y extranjerizante, “que a Mallea tiene por capitán”, es un ejemplo vivo de este caso. Un ejemplo muerto, es decir, pasado, es el caso de Esteban Echeverría, que fue el primero de los argentinos que se dio a filosofar “extra formam”, es decir, al margen de la tradición. Esteban Echeverría, según cuentan los historiógrafos, era de joven un compadrito de suburbio, mocito de facón y de melena, peleador y bravísimo, que tocaba la guitarra en los bailongos del bajo; eso sí, vivísimo el individuo, de una vitalidad natural magnífica, producto genuino de la tierra, pero producto más yuyo que trigo. Su padre, vasco rico, lo mandó a Europa una temporada y precisamente a la “Ciudad Luz”, a la Europa romántica y liberal de Saint-Simon y Victor Hugo, el Conde-socialista y el poeta de la Humanidad. Volvió convertido en un romántico y en un filósofo, sin guitarra ni facón, con una tea y un trípode, con el sauce llorón de Musset en el continente y el énfasis de Thiers y de Guizot, con un poema La Cautiva, excelente imitación de Victor Hugo, y una filosofía El Dogma Socialista excelente imitación de Saint-Simon, pero que no tenían mucho que hacer con la realidad viviente y candente de la Gran Aldea y de la Pampa ruda y despoblada.
Pero nos va llegando el tiempo de superar el esnobismo, el diletantismo y el “amateurismo”, lo mismo en filosofía que en las otras cosas. La inteligencia argentina se halla ante el deber nacional de la formación de nuestra alta cultura, deber que algunos soslayan tranquilamente y otros aceptan con los dientes apretados, con cierta entrañable vocación de martirio.
No mejora mucho este estado de cosas la dependencia que en nuestra Patria tiene la enseñanza de la política. La política es una actividad que no ha nacido para dirigir la ciencia: la proposición contraria sería más verdadera, que la ciencia ha nacido para dirigir la política, justamente la ciencia filosófico-moral. Los diversos y breves Ministros de Justicia y Pública Instrucción que se suceden en el pilotaje de nuestra ciencia, a veces saben más de Justicia que de Instrucción; es un caso que se puede dar; y casi nunca pueden resistir a la tentación de cambiar algo en la enseñanza. Me atrevería a decir que todo Ministro que cambia la enseñanza le hace daño, tanto si acierta como si yerra; y hasta me atrevo a hacer la paradoja de que le hace más daño cuando acierta que cuando yerra; porque los yerros se suelen reparar en seguida, mientras los aciertos parciales son a manera de parches o remiendos. Así como el albañil más hábil del mundo no podrá edificar una casa en una región sacudida cada semana por un terremoto, así el educador más eximio del Universo no podrá ni poner los cimientos de un gran colegio en una nación donde cada seis años, por lo bajo, se reforman los planes de enseñanza.
La segunda cosa que nos falla en la Argentina es la preparación del alumno. No es posible tomar a un transeúnte y convidarlo a leer la Ética a Nicómaco o a discutir la diferencia real de la esencia y la existencia. El bachiller argentino regularmente no está preparado para filosofar. Tengo aquí a mano dos manuales de Lógica, uno argentino cuyo autor no nombraré, sumamente comprado y de mucho éxito en los exámenes; otro austríaco, el pequeño manual de Krug Pommer que se usa en los liceos de Viena. El argentino tiene 200 páginas y el austríaco tiene 75 páginas. ¡Bien por los muchachos argentinos! Tiene sólo cinco años de bachiller, “rinden” innumerables materias, no saben ninguna lengua muerta y casi siempre ni siquiera una viva y pueden aprenderse al fin ¡200 páginas de Lógica como nada! Mientras los blondos y esbeltos germanos que vi hace cinco años pataleando sobre la nieve de Feldkirch (Vorarlberg) con siete años de bachi, latín y griego, sólo dos exámenes globales estudiando sólo Humanidades, apenas alcanza a envasar en la sesera 75 páginas de Lógica en su 7º año de estudios serios.
Eso sí, la “calidad” de las Lógicas “difiere”.
Abramos al azar la lógica argentina y leamos:
“Inducir es incluir varias verdades particulares en una ley general. – Puede ser completa o incompleta. – Inducción completa o aristotélica: enumeración (!) de todos los casos particulares de cuya suma se puede afirmar lo que se afirma de todos los casos particulares. No es método científico porque no añade ningún conocimiento nuevo… Ejemplo: después de examinar que cada uno de los veinte árboles que están en el jardín está sano, inferimos: Luego (sic) el arbolado del jardín está sano. Como se ve, esta inferencia nada nuevo dice…”, etc.
Hago gracia al lector del resto, que es peor todavía. En este párrafo hay una calumnia a Aristóteles, una definición falsa, varias impropiedades de lengua, mala sintaxis, dos cacofonías; y todo ello aprendido de memoria no sirve absolutamente para nada. Este libro, como digo, es muy usado en nuestros colegios, porque es simple, los muchachos lo aprenden bien y dan exámenes brillantes.
Abro también al azar el librito austríaco. No trata ninguna cuestión de Epistemología o Crítica, se limita a introducir al alumno en la Filosofía por medio de una sólida Gramática General y un núcleo de Dialéctica y Metodología. ¡Pero de qué manera! Veamos la página 58, el 23º “Beweis”, que trata de la “demostración”: se le pide al alumno que, como ejemplo, rehaga la demostración del teorema de Pitágoras inventada por Bolzano que hace intervenir la representación geométrica y va al centro mismo de la ciencia matemática, al punto en que la geometría se suelda con el álgebra.
De manera que el muchacho que puede manejar este manual de 75 páginas tiene una cultura finísima y un gran poder de síntesis mental, cosas necesarias para filosofar. En tanto que lo otro, aprenderse de coro las 200 páginas chabacanas del manual argentino es pura y simplemente perder el tiempo, con riesgo de perder también otras cosas que valen más que el tiempo.
No tengo tiempo de hablar del tercer punto, el instrumental del filósofo. El instrumental de la enseñanza de la filosofía comprende, además del manejo de idiomas muertos y vivos, grandes bibliotecas accesibles con todos los clásicos y una técnica de enseñanza, que comprenda la discusión libre. Ninguna filosofía ha nacido sino en el epicentro tumultuoso y vivífico de la discusión, no la discusión caótica que es la disputa, sino la discusión reglamentada, que es la crítica.
Esto entendido ya se puede entrar a discurrir acerca de los remedios de los cuales adrede no he querido hablar, porque dice Calderón que:
La primera medicina
Es saber la enfermedad…
La segunda medicina el lector fácilmente la deduce; se trata de luchar contra la mistificación y la novelería, fomentar el progreso de las ciencias particulares, sobre todo las ciencias morales y humanistas, que contienen, como he dicho, la filosofía latente[3] –y por último dejar la dirección de la enseñanza de la filosofía a los que conocen la filosofía, es decir, a los filósofos– y no a los políticos.
El claro que esto es muy poco decir; pero tampoco hay espacio para más, y ruego considerar qué feo hubiese sido ponerse a dar recetas antes de ensayar un diagnóstico o un examen de conciencia. Repito que las recetas más generales pueden los mismos lectores deducirlas, y no difieren mucho de esa “resurrección moral” que reclamaba hace poco el almirante Scasso. El momento actual pide a la inteligencia argentina, despatarrada por el Liberalismo, una mayor sujeción a la realidad nacional y a la Realidad a secas, una mayor sumisión a lo imperecedero y a lo absoluto, a lo eterno.
[1] Alrededor de 1939.
[2] Después Castellani cambió el juicio sobre la recta intención de Sarmiento.
[3] Castellani decía que los bachilleres europeos aprendían más Lógica con la lectura de Homero, que los argentinos con Romero. Francisco Romero es el autor del manual de Lógica arriba mencionado.